Lincoln en el Bardo de George Saunders / Cecilia Santiago
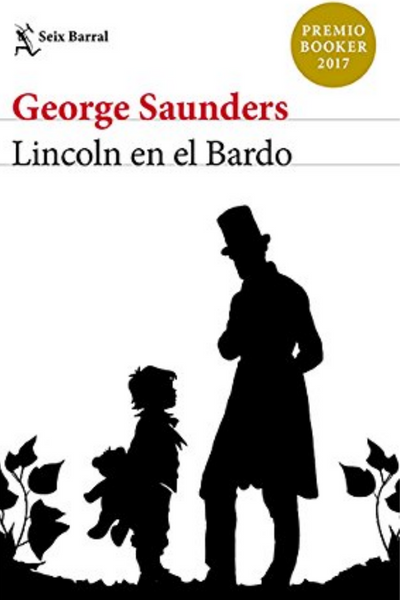
«…convive a lado de la experiencia de pobres y ricos, amados, odiados, bellos, perversos, sensibles o buenos espíritus que comparten un miedo atroz a dejar ese espacio repetitivo en el que no pasa lo que desean aunque estén cansados de no importar…»
Una noche de febrero de 1862 la Casa Blanca brillaba por el plenilunio, ¿o estaba a oscuras porque la luna menguaba? En medio de una velada de etiqueta política, mientras el país estaba dividido y sangrante, el niño William Wallace Lincoln, febril, exhalaba su último flujo vital. Este suceso que puede ser común en la vida de muchas familias de entonces es el inicio de la primera novela de George Saunders.
La historia transcurre durante las exequias, una noche, un día. El escenario principal es el cementerio con su cripta y su capilla, aunque desde mi punto de vista, es una metáfora material del Bardo, entendido como lugar-no-lugar donde ocurre la transición de diferentes estados. El Bardo de esta vida para el presidente que carga en sus hombros el peso de las decisiones que ampararon la guerra civil estadounidense. La muerte y mutilación de miles de compatriotas, vecinos y familiares. El Bardo de un padre que sufre por dejar lo que queda de su hijo. El Bardo que ofrece la oportunidad para la liberación y el ascenso espiritual de quienes pierden la vida. El Bardo de la transición a las encarnaciones. El Bardo como un episodio de exceso de realidad en el que la persona experimenta una especie de relámpago luminoso e insoportable o como se lee en la novela: el escalofriante fuegosonido asociado a la materialuzqueflorece.
Escrito de una forma peculiar -que no había leído antes- ensamblado a través de citas de documentos históricos de valor documental sobre el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln y entramado a muchas voces de personajes que van armando el relato. Una especie de coro en el que una estrofa es recitada por una entidad que es a su vez completada, continuada, reafirmada o refutada por otra. Así, las frases fragmentadas completan las sensaciones de espíritus suspendidos en un tiempo eterno, las historias de vidas esclavizadas e injustas, los eventos sobrenaturales, la anarquía de la vida repetida.
El reverendo Everly Thomas, Roger Bevins III y Hans Vollman, personajes encarnados de diferentes épocas que se han amigado en su trance, expresan que han corrido, gateado, reptado todo camino, sendero o pasaje y hecho un inventario de todos los peinados, atuendos, horquillas, faltriqueras, ligas y cinturones de los que estaban y estuvieron en esa necrópolis, no obstante, no dejan de sorprenderse al hallarse a un caballero imponente, afectado, llorando, tocando y susurrando palabras al oído de un cuerpo niño, como si todavía estuviera, como si fuera digno de afecto y de respeto. Una imagen imposible para este trio y los demás habitantes del no lugar que es como un atisbo de esperanza que les recuerda que tal vez, no es imposible que los puedan amar.
Es un relato que explora brevemente las imágenes judeocristianas más descarnadas sobre la redención y el castigo, la benevolencia que les espera a unos y el sufrimiento eterno que caerá sobre otros. Es una historia de clases, de injusticia y discriminación, de esclavitud, de usos y costumbres, de tradición e ignorancia, en la que, a través del dolor, la negación y la espera, se amalgaman episodios de una nación junto a la vida íntima de un presidente, que convive a lado de la experiencia de pobres y ricos, amados, odiados, bellos, perversos, sensibles o buenos espíritus que comparten un miedo atroz a dejar ese espacio repetitivo en el que no pasa lo que desean aunque estén cansados de no importar.
Me maravilló un pasaje en el que las ánimas se introducen en el cuerpo del padre para obligarlo a cambiar de opinión y de rumbo: “alto pensó uno, la multitud pensó, haga una pausa, deténgase, interrúmpase, desista, pare, cese todo avance” … las voces unidas con un sólo objetivo, liberar al niño de las enredaderas que lo sujetarían eternamente al tormento de la no-vida.
Después de ese ejercicio colectivo de entidades, casi al final del libro el chico comprende y canta: Muertos ¡Estamos todos muertos! ¡Muertos, muertos, muertos! Lo imaginé como una cantaleta infantil y jubilosa. El niño dijo la palabra terrible y la multitud comenzó a confirmar lo que se había ocultado: la verdad sobre el cajón de enfermo, la verdad sobre el estar ahí y al mismo tiempo no estar y saberse ahí, hablar, moverse, pensar y ver a los demás. Ser consciente y observar cómo, sin cambiar de tamaño, se despliegan las diversas formas futuras, las que nunca fueron ni serán y luego, irse… y decirse a sí mismo: yo soy, soy todavía, soy el mismo, no soy el mismo de la misma forma, todo está permitido ahora, volar, saltar, ser feliz, sentirse bien y de alguna forma devolver lo que nunca fue de uno. Regresar a la luz, a la belleza. Estar en ningún lado y a la vez, en todas partes.
En la habitación de la Muerte, justo antes del cese de la respiración, el tiempo parece detenerse por completo, eso dice Elliot Sternlet (citado en el libro). Lo cierto es que mientras estemos vivos, no lo sabremos.
