Sí hay tal lugar, de Federico Guzmán Rubio
Lo contemporáneo no sólo vacía de significado a las palabras, a los objetos y a los lugares (entre muchas “cosas” más), sino también a las ideas.
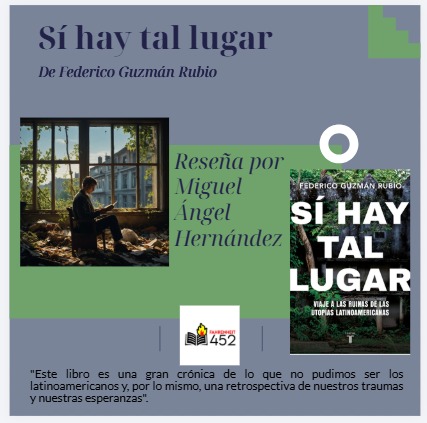
Sí hay tal lugar, de Federico Guzmán Rubio
Por Miguel Ángel Hernández Acosta
Lo contemporáneo no sólo vacía de significado a las palabras, a los objetos y a los lugares (entre muchas “cosas” más), sino también a las ideas. Cuando se piensa en “utopías” se habla de imposibles, pero también de conceptos sin un significado exacto en el presente. La libertad, ¿es una utopía? ¿Lo es la equidad, la soberanía, las ideologías puras? ¿En qué pensamos cuando escuchamos esa palabra? “Utopía” significa (y no) el nombre de un libro, un ideal, un proyecto, una ruina, un retrato de nuestra imposibilidad de alcanzar eso que consideramos perfecto. Federico Guzmán Rubio va más allá: “en el caso más extremo, un campo de concentración es una utopía vuelta realidad. Tal vez sea culpa de la realidad, que lo estropea todo. O tal vez lo peligroso sea la imaginación, tan inocente y traicionera”.
En su calidad de viajero, de pensador, de ente cuestionador, Guzmán Rubio emprende un viaje a las ruinas de siete utopías que quisieron realizarse en América Latina: Fordlandia o el intento por hacer del capitalismo una máquina perfecta; la Colonia Cecilia, donde los anarquistas quisieron liberar el amor; la Nueva Germania y su intento por crear una raza perfecta de seres humanos; Pátzcuaro o el intento por tratar a los indios como si fueran iguales a los conquistadores que no hacían sino explotarlos; Argirópolis o la invención del Estado ideal argentino imaginado por Sarmiento; Solentiname o el espacio donde la poesía de Ernesto Cardenal fue también una propuesta política, y Santa Fe o ese mundo de gente rica y empresarios neoliberales que creyeron poder vivir sin esos otros que afeaban su vista.
En Sí hay tal lugar. Viaje a las ruinas de las utopías latinoamericanas (Taurus, 2025), Federico Guzmán viaja para no encontrar aquello que ha leído en libros, sino para convencerse de que todos esos sitios existieron, pero hoy nadie los recuerda (o han perdido lo mítico que evocaban sus nombres, sus ideales). Así, busca una placa o un monumento, pero la realidad esquiva termina por defraudarlo a cada paso. Por esa razón, cuando mira una barda o una glorieta que pudiera dar testimonio de aquello que ya no es, él prefiere volver a los archivos (libros, sitios de internet, páginas) que le hicieron saber de esos lugares que desde 1539 han tratado de crearse en una tierra que, en apariencia, despertaba una esperanza en los europeos: no echar a perder un nuevo territorio, como lo habían hecho con su continente. De igual modo, cuando alguien le habla de maravillas, de hechos casi imposibles, él los toma por cierto pues, a su decir, está ahí para creer en todo lo que le digan. (¿Y no son eso las utopías: la fe total en el dicho del otro?).
Este libro es una gran crónica de lo que no pudimos ser los latinoamericanos y, por lo mismo, una retrospectiva de nuestros traumas y nuestras esperanzas. Sin embargo, también es un ensayo que aborda ideas y va desgajándolas con tal de hallar un real asidero en eso (poco) que Federico Guzmán ve. Él va y viene de los libros a lo cotidiano, de un dicho a una filosofía, de una intuición a la creación de una teoría de quiénes somos. Si lo consigue (y lo hace con creces) es porque el narrador que visita estos restos de utopías tiene una inteligencia sensible, un humor negro que lastima por ser tan cierto y una habilidad literaria que le permite formular y reformular ideas a partir de contrarios, de relaciones imposibles, de enunciaciones que en su vaguedad terminan por ser más que certeras. “De Colonia Cecilia no queda nada, pero qué más da; de cualquier lugar, más tarde o más temprano, no quedará nada”, apunta en algún momento. “Lo usual es que cuando una utopía deja de serlo, sus idealistas habitantes se conviertan en gente como cualquier otra, resignada a vivir la vida de la misma manera que se ha vivido siempre: imperfectamente”, señala en otro punto.
Guzmán Rubio parece no querer afirmar conceptos, revelar hechos importantes, sino sólo despertar las ideas en el otro; es una especie de maestro mayéutico que a través de historias y el vínculo entre datos pone ante los ojos del lector las contradicciones que él percibe para que así pueda nacer un nuevo conocimiento en quien lo lee. Quiere sí, según él mismo apunta, ser un ensayista nómada: “construir una mirada propia, multiplicar las influencias, abrirle la puerta a la sorpresa, catafixiar la idea por la experiencia y viceversa, abandonarme a la prosa, serle estrictamente fiel a lo que veo y a lo que imagino, porque no se puede hacer una cosa sin la otra”. Busca, también, ser un cronista capaz de plantear más que un tema, textos “de un lugar, de una persona y de un tiempo que no tendrían que interesarle a absolutamente nadie de no ser porque, quién sabe por qué, le interesaron al cronista”. Y ambos puntos los consigue.
Así como Ernest Hemingway, en Verdes colinas de África, es capaz de relatar cómo mata a una hiena con un disparo de rifle, después contar cómo toma el mejor vino en un campamento y más tarde disertar sobre la más alta literatura mundial, y el lector lo ve como lo más natural, Federico Guzmán consigue que su prosa nos lleve a tomar un café y a preguntarnos por la saudade, después discutir si la crónica es un género que hace pasar al narrador como el único poseedor de La Verdad, y transitar por cada uno de esos espacios como si nunca hubiéramos salido de la sala de nuestra casa.
Asimismo, hay en ese narrador un ser que de pronto se detiene en los detalles y es capaz de poetizar lo que también busca despoetizar: “El amanecer es, como se prefiera, una insistencia disciplinada, un desplante de necedad o una perseverancia trágica. Tanta repetición sería insoportable de no ser por la apariencia de que todo amanecer es único, y estoy por creer que éste, desde las islas, lo es. Otra vez, amanece por vez primera y el mundo es, de pronto, nuevo”.
Sí hay tal lugar. Viaje a las ruinas de las utopías latinoamericanas es (y no) un viaje por utopías que fracasaron en América Latina, pues es (y no) también, un pretexto para que el autor nos cuente de sus pasiones, sus imaginarios, los problemas que le hacen desvelarse. En su prólogo, Federico Guzmán precisa: “Yo decidí visitar las ruinas de las utopías latinoamericanas por destino y trauma, ante todo, pero también por una intuición de que todas ellas, incluso las más lejanas y disparatadas, dicen algo sobre nosotros y nuestro presente”. Así, Sí hay tal lugar. Viaje a las ruinas de las utopías latinoamericanas es también el espejo de un autor con gran inteligencia, humor y amor por el lenguaje. Y como ocurre cuando se lee un excelente libro: uno puede no recordar las temáticas o los personajes, pero hay un no-lugar que nos queda (y no) en el recuerdo, habitado por frases, sensaciones e imaginaciones.

http://drevtorg.xyz/profiles/blogs/abba
Very good https://is.gd/tpjNyL