Fahrenheit 451 de Ray Bradbury / Silvano Cantú

El libro es implacable con nuestro sentido de comodidad, mejor amigo de cualquier Amo.
Vacunas contra la distopía
Siempre habrá algún autor que quiera liarse por siempre con el nombre de la obra que considera que lo cifra. Un método usual para lograr esa promesa de ligadura imposible es llevar su nombre al epitafio, donde aguardará por la eternidad de su materialidad sobre la paz de sus cenizas. Cronos devorando a su hija predilecta. Así procedió Ray Bradbury (1920-2012) cuando mandó a cincelar sobre su lápida:
Autor de Fahrenheit 451”
Ray Bradbury
Afortunadamente, más de un trozo de mármol por el mundo recuerda también sus Crónicas Marcianas, igualmente salpicadas de imágenes bellas y de cuidada meditación. Pero la que el autor lleva consigo es la otra, que trata de Guy Montag, bombero dedicado a provocar incendios en un – entonces – futuro distópico. Más precisamente, que forma parte de una brigada de anti-bomberos que cazan libros y sus respectivas personas lectoras y hacen hogueras con los libros hallados, y presos, con quien los guarde.
Pero Bradbury depara a su criatura, el brutal e intimidante Montag del inicio, la fractura que abre en su corazón la niña Clarice McClellan con una pregunta elemental: “¿Es usted feliz?”. El eco mental del cuestionario de Clarice (integrante de un linaje cultural que incluye a las lúcidas niñas Mafalda, Pippi Calzaslargas o Lisa Simpson), confronta al protagonista con las dudas que ya se le insinuaban sobre el sentido de la elevada tarea encomendada por la sociedad, en aras de la felicidad general: quemar los libros para que el pensamiento, ese corrosivo de la comodidad, la buena conciencia y la adaptación al sistema, “no llegue a tus hijos”. Quien lee – dicta la teoría del Cuerpo de Bomberos –, no puede acceder a las comodidades del material world en ciernes, hoy victorioso absoluto de la Guerra Fría y ortodoxia del recetario neoliberal, celosamente practicado por las élites económicas, políticas, militares, pop-culturales y criminales de todos los países (o simplemente “criminales”, para abreviar).
Lo que sigue son las circunvoluciones del protagonista en un efectivo juego de espejos, que lo llevan a entrevistarse con la alternativa de subjetividad disponible, a saber, ser Mildred su esposa, negada a extrañarse de aquel mundo plástico, atrapada por la televisión, los somníferos, la pereza a sostener conversaciones que interpelen, que molesten con atisbos de culpa social, o que versen sobre gente muerta (es decir, de la que sabemos a través de la memoria histórica). Bradbury pone a Montag a luchar contra sí mismo ante el espejo de su pareja, luego, el de su jefe, el caricaturesco Beatty, representante del Orden contra el que se alza la novela, y de la mano de Montag, el superyoico Faber, a quien debemos este consejo, que me habría encantado recibir cuando era niño: «no busque la salvación en una sola cosa, persona, máquina o biblioteca. Ayúdese a sí mismo y si se ahoga, muera sabiendo por lo menos que estaba acercándose a la orilla». El desenlace inmiscuye un espejo final, Granger, quien es La República de Platón y cuya pandilla de encarnaciones textuales está conformada de quien parece «vagabundo por fuera, enciclopedia por dentro». El final es digno de un libro hermoso.
El libro es implacable con nuestro sentido de comodidad, mejor amigo de cualquier Amo. Propongo ver en Fahrenheit 451 una elaboración de la pregunta fatal de Camus al iniciar El mito de Sísifo: «No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, y ese es el suicidio». A la cuestión que nos interroga – como una polilla polvorienta encaramada en nuestro oído – si la vida vale la pena vivirse, después del sí, viene la pregunta de Bradbury: «¿Cómo hallarle sentido a este estar vivos, ya que la muerte no es alternativa?», y Fahrenheit ofrece un repertorio de paralelos a una existencia marginada al consumo, en la que naces, comes, excretas, consumes, te reproduces y mueres. Quiera Bradbury que las lectoras y los lectores hallen esas alternativas.
Sobre el título, como el autor nos enseña desde el epígrafe, 451 grados Fahrenheit es la temperatura a la cual un libro arde. Pero siempre es posible añadir un grado más…
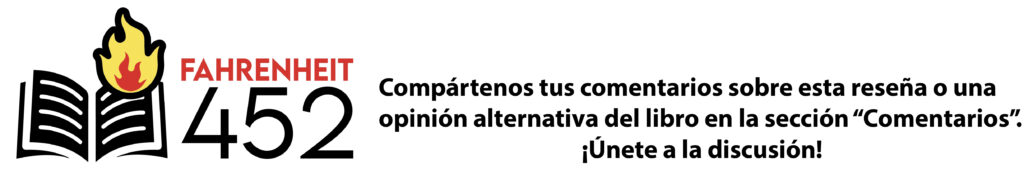


¡Uff! Cuánto por hablar de Bradbury y de Fahrenheit 451, recuerdo la primera vez que lo leí y me recuerdo cuestionandome todo el tiempo… «La comodidad de vivir», la comodidad de creer todo lo que pensamos, de no cuestionarnos, de no desmentirnos, de no dudar de nosotres y no buscar[nos] constantemente.
La alusión que hace Silvano al «Mito de Sisifo», sin duda invita a [re] leer a Bradbury con esos lentes y revivir ese mundo «distópico» en el mundo que hoy caminamos.