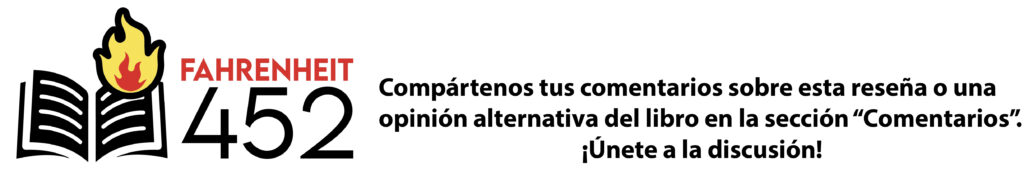El cuerpo en que nací de Guadalupe Nettel / Silvano Cantú

No me desagrada la Guadalupe Nettel (México, 1973) de “La hija única”, cuya descripción teratológica del feto encarna lo más memorable del libro. Lo que ocurre más allá de ese útero agónico, digamos, en las vialidades entre Santa Fe y la Condesa, es de una definición más baja que el resto de esa obra y definitivamente que “El cuerpo en que nací”. Esa otra Guadalupe Nettel me encanta. El libro, que este año cumple su primera década, es un ejercicio de alta fidelidad de inicio a fin.
La novela es la memoria de un cuerpo, y el cuerpo es fundamentalmente un ojo que recuerda. Un ojo emblanquecido, sometido a tratamientos, brillante a través del derrame de los medicamentos, los libros en francés y en “español mexicano”, los cambios de domicilio, los reflejos donde caben otros ojos –significativamente el ojo especular de su médica, la Doctora Sazlavski-, y tantas lágrimas bien lloradas.
Todo texto tiene algo de viaje al país evanescente de la infancia. Este no lo disimula, en especial porque quien lo narra sigue cautiva del cuerpo en el que nació. Esa masa de tejidos, a manos de unos padres – digamos – experimentales, desliza la idea de que la infancia es ortopedia, que hemos nacido para ser corregidos por lo que no decidimos ser, caídos desde siempre en el pecado original, nativos criminales. Los padres, que se esmeran por sustraer ese cuerpo de las penas corporales de la existencia, terminan ellos mismos condenados. Él en una celda literal; ella en una de emociones. Guadalupe, entre el acoso de una realidad que parpadea o se fulmina en un blanco descorazonador, y las letras. Las salvadoras.
El ojo está entretejido a las fibras del libro en calidad de motivo guía. Es un recurso simple pero contundente. Este ojo de Nettel es lineal y consistente con su propia voz. Ésta es cabal, parece saber de qué habla. Es un acierto de Nettel conducir la perspectiva de la personalidad a un objeto corpóreo, como es el ojo, o a los animales que cruzan el aire azul del relato, como la oruga obsesiva, los trilobites resistentes a todo, o el elefante de marfil enredado a un frijol que germina en sueños.
La técnica de narrador – cámara tiene el mérito adicional de ser respetuosa con el lector, a quien no abruma con monólogos interiores; también respeta la biografía propia, al compartirnos su intimidad sin el recurso al manoseo de estados psíquicos pasados (ya inalcanzables por el otro que vamos siendo y, por tanto, adolescentes de inautenticidad).
Si uno de los pilares del volumen es este pudor de la vista, que mira sólo lo que funciona mejor para la literatura, el otro es el estilo. Nettel es una maestra porque su tono se lee con naturalidad sin caer en lo simple. Tiene una prosa limpia, que considera al lector sin mostrarse condescendiente. Eso no es fácil de lograr. Párrafo a párrafo, la autora modula una voz nítida, de descripciones justas, que no entorpecen el ritmo de la trama. Reglas clásicas afortunadamente acatadas, por ejemplo, no amontona más de dos adjetivos por objeto ni invoca objetos innecesarios.
El efecto que consigue al combinar un enfoque pulcro y un estilo sobrio, es darnos la sensación de comprender la voz que nos habla. De quererla, también. Y con ella, a sus inevitables compañeros de viaje, por ejemplo, sus padres, que hicieron lo mejor que pudieron con su propia vida y con la parte de vida de la narradora que tuvieron en sus manos. Su voz se vuelve entrañable, se la quiere abrazar y seguir leyendo por libros y libros…
En este momento, me siento tan embelesado con Guadalupe Nettel que sé ahora que uno se enamora siempre de la memoria del otro.