“La Trilogía de Nueva York” de Paul Auster / Por Silvano Cantú
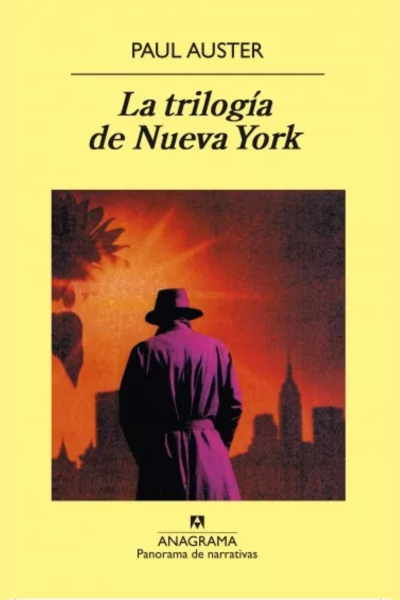
“…todo escritor es, en cierto modo, el otro de alguien más, que finge estar loco para jugar con sus lectores a la posteridad…”
…todo hombre tiene su doble en alguna parte, no veo por qué el mío no iba a ser un muerto…
Paul Auster, Fantasmas, La trilogía de Nueva York
*Advertencia: Hace unos días recibimos en Fahrenheit 452 esta reseña firmada por Silvano Cantú. Se hallaba en un estado fragmentario. Mal escrita, apenas esbozos de crítica sobre la obra. Hemos querido contactar al autor en reiteradas ocasiones para que adecuara el contenido, pero no hemos tenido éxito. Se publica no sin alguna curaduría, de hecho, completamente reescrita y con las reservas de rigor. Los editores.
Paul Auster se mudó a la ciudad sin muros hace una semana. Se lleva en la valija a uno de los grandes autores del siglo XX. Aunque publicó muchos de sus grandes libros en este siglo (destaco 4 3 2 1), sus ideas lo vuelven uno de los hijos predilectos del anterior, un siglo de orfandades. Quién sabe quién habrá sido Paul Auster, pero yo siempre lo sentí cercano y querido, como un tío que no olvidaba traer regalos en Navidad. Por eso no quise dejar de rendirle un tributo modestísimo invitando a leer su obra que más me gusta: la Trilogía de Nueva York, tres relatos cuyas fibras parecen imbricadas y ajenas a la vez, a veces un libro y a veces tres (y a veces más). Posmo, posmo, posmo. Recuerdo que los pasajes de Ciudad de cristal, Fantasmas y La habitación cerrada me pintaron una sonrisa en alguna noche de insomnio. A veces el insomnio comenzó por culpa de la obra, en alguno de sus laberintos de páginas especulares, en las que el Yo puede perderse y reaparecer en medio de las letras convertido en Minotauro y Teseo al mismo tiempo. Ninguna Ariadna vino al rescate.
Sentado en el sillón, un lector, llamémosle “Silvano Cantú”, se entera en Ciudad de cristal que ser otro es no tener interior, es ser una superficie. Vuelve la mirada por el ventanal. Mira la luna, que es ya distinta a la de la noche previa. Reincide en el texto, donde el ejemplo que ilustra estas intuiciones es, digamos, un tal William Wilson, alter literario de Daniel Quinn, un fantasma laborioso, que finge ser otro, que vive una vida póstuma. En medio de una de sus noches, el teléfono suena. Buscan a Paul Auster (no confundir con Paul Auster), detective privado.
¿Por qué no animarse a atender la llamada y convertirse en un tercer otro, un alter tertius? Acaso porque nadie puede hacerlo sin haber saldado cuentas con el Yo cero o el Yo menos uno. Entonces entra en escena el elusivo Peter Stillman, guía de locuras para nuestro atribulado protagonista-múltiple, a quien muestra el Edén del lenguaje prebabélico, la lengua hablada antes de la caída de los padres primigenios, rebelados contra su creador. La gran Torre de Babel, que hoy podría ser un ícono de encuentro multicultural, significó en tiempos bíblicos, sin embargo, el inicio de la historia -que no es el tiempo, sino el lenguaje- y la caída en la identidad, que es alienarse con respecto a la totalidad. Ser alguien y no todo es existir en función de los otros. Es el infierno, remedando a Sartre. Es ser significado por una lengua preexistente, ajena. Nacer bajo el signo de tal (Aleph o Guimel, blanco o negro, rico o pobre, Cervantes o Quijote…), y caer del estado de gracia de ese conjetural existir fuera de la cultura, libre de ser significado, flotante en un acuoso principio de placer prelingüístico. Cantú busca páginas después a dónde llevará su peregrinación a Quinn/Wilson/Auster (y otros, como Max Works), para quien(es) las calles de Nueva York son pocas para desparramar la locura entre taxis amarillos y alucinaciones de las que no se ven, sino que se personifican.
Fantasmas lleva a lo cromático el valse del doble y su asedio. Azul, un detective privado, es contratado por Blanco para espiar a Negro. Pronto queda claro que espiado y espía podrían hallarse atrapados en un extraño pas de deux onírico, donde yo y yo se pierden en una nebulosa que, no obstante, podría ser más real que sus personalidades. Protagoniza la falta de fundamento último de la subjetividad. A más detalle, Auster parece decirnos que todo hombre tiene su doble en alguna parte, y que quizás ese doble es un muerto.
La trilogía cierra con La habitación cerrada, en la cual el narrador sin nombre se embarca en una búsqueda obsesiva de su amigo de juventud, el enigmático escritor Fanshawe, cuya vida suplanta y cuya obra se atribuye. Pero Fanshawe, como todo otro, es inalcanzable. Como testimonio de su elusividad, deja tras de sí un cuaderno rojo lleno de enigmas. En él quizá se halla la fórmula para ser el otro de alguien: identificar su deseo e imponerle el mandato de ser nuestro otro. Generalmente el empleo de espejos arquetipales ayuda a consumar esta operación. Por ejemplo, el espejo del padre, el del amor de la vida, el del héroe, el del autor…, en suma, el del ojo externo ante el cual el otro y su otro son otros entre sí, aunque no sean más que dos accidentes de simetría, luz y fatiga de la memoria.
En este cierre del libro, Paul Auster (el otro), reaparece con Quinn, Stillman y demás fantasmas que deambulan por la obra como almas encadenadas a los reflejos de los que son funciones…
Uno de esos fantasmas, escondido detrás del ubicuo Auster, es Jorge Luis Borges. Como en Pierre Menard, autor del Quijote, el autor norteamericano explora en la Trilogía… la obsesión del argentino acerca de lo sobrevaloradas que son las ideas de autoría y originalidad. En el fondo, Borges y Auster saben que todo escritor es, en cierto modo, el otro de alguien más, que finge estar loco para jugar con sus lectores a la posteridad, como lo hace el mismo Auster cuando juega a ser Quinn, cuando Quinn finge ser Auster, cuando Auster finge ser Borges, quien a su vez fingió ser cierto Borges en Tlön, Uqbar, Orbis Tertius… etcétera infinito…
Pero Auster va más allá del mero juego intelectual -sostiene Cantú en sus notas para esta reseña-. Sus personajes son seres agobiados por su encierro en la casa de espejos que es Nueva York -o Londres, o París, o Nueva Delhi, o Iztapalapa-, salvados y condenados a la vez, como el sacerdote del fuego borgiano, por la humillante filiación a un autor misterioso y distante. “Escribir -dirá Auster en un ensayo vinculado a las reflexiones vertidas en esta obra, El cuaderno rojo– es un acto de impersonation, de suplantación de identidad. Escribir es hacerse pasar por otro”, confiesa.
La Trilogía de Nueva York es una(s) obra(s) que desafía(n) la comodidad de asumirse ese alguien que el mundo asegura que somos. En un mundo en el cual escribir es jugar a no ser un fantasma de la alteridad, quizás la única certeza es que, como dice Quinn, “nada era real excepto el azar”. Llegado a este punto, las notas de Silvano Cantú se agotan sin ofrecer una conclusión en forma. Los editores de Fahrenheit debemos resignarnos. Después de todo, es domingo y queremos olvidarnos del ajetreo laboral leyendo los dudosos subtítulos de Smoke, filme de 1995 que cuenta la historia del novelista Paul Benjamin, estelarizada por Harvey Keitel (alias Sport en Taxi Driver, alias Judas Iscariote en The last temptation of Christ), dirigida por Wayne Wang, escrita por el guionista Paul Benjamin Auster.
