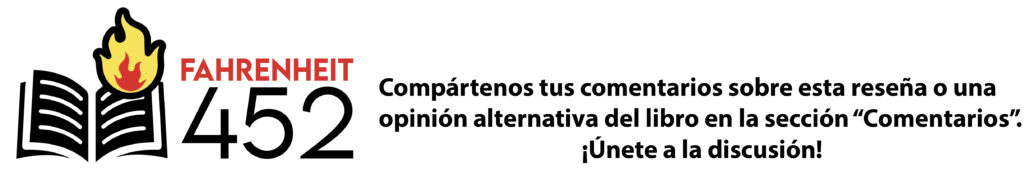Temporada de huracanes de Fernanda Melchor / Silvano Cantú
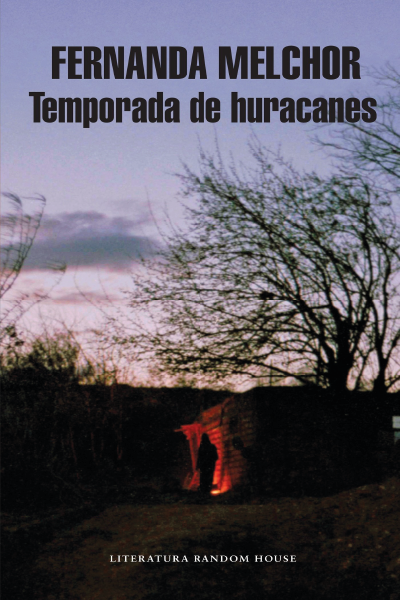
«Esta antifonía tropical tiene en la deformación de los objetos, por el uso magistral del lenguaje, el mejor aliado de una estructura polifónica, espiral y para nada fiable.»
“El diablo no existe y tu pinche Dios tampoco…”
Morir en Veracruz no ha de ser tan malo. Yo, regiomontano perdido en la Ciudad de México, sé desde niño que un día moriré en un cafetal veracruzano. Pero lo que sí es deplorable es morir bajo “el gobierno del infame Javier Duarte de Ochoa”, en un país en el que cada día se asesina en promedio a diez mujeres nada más por ser mujeres y los crímenes de odio se apilan hasta alcanzar los techos de las fiscalías. En un contexto como ese, un día unos niños hallaron el cuerpo en descomposición de la bruja de La Matosa. Las páginas siguientes de la novela “Temporada de huracanes”, de la talentosa Fernanda Melchor (Boca del Río, 1982), antologan algunas de las numerosas formas en las que México destroza a niñas, adolescentes, mujeres y personas LGBT+ cada día, con lujo de impunidad, indolencia y olvido.
La estructura parece caprichosa, pero nos dice lo que quiere contarnos, cuando quiere. Virtud de la autora.
Quiero acentuar la experiencia estética que se desprende de su lectura. Será inevitable que me ponga impresionista. Las imágenes de la novela son rafagazos de poder en prosa. Todos los elementos de la narrativa han sido dispuestos por Melchor para zarandearnos. Personajes, vocabulario, descripciones, ambientación, todo deambula esperpénticamente como en un carnaval que termina con detenciones masivas y contagios venéreos.
Conjuro tras conjuro, Melchor nos embruja con figuras que semejan las palabras de una receta de curandero. Palabras que huelen, acechan o bailan. Las he coleccionado o entrevisto mientras leía, como si estuviera juntando relámpagos. Algunas son: el palo de rosa, el amate, el chico zapote, la «carne acidulada aún verde», «el ansia de los linderos de las praderas», el «aroma salitroso», los descampados y cañaverales, la Sarajuana y las cumbias, los calderos de «vapores alcanforados», los líquenes que remojan los parajes después del huracán, los infames ojos y las bocas toscas de los habitantes de esa aldea lujuriosa y supersticiosa, cuya mente está estructurada como una jerga que elude nombrar no sólo a los deseos, sino también a sus objetos, sin comprenderlos ya como cosas, sino como movimientos de su propia mente, vaciada en la canícula y el recuerdo.
El mundo de la Bruja y sus amantes rapaces, de la vecina sigilosa y gente pequeña y malediciente, es el máximo logro de la novela. Nos da un mundo hecho de fantasías que son la precaria episteme de tantos rincones tropicales, esos charcos de deseos revueltos por los huracanes. Como ellos, el mundo es para su gente algo que pasa, azota y se va, sin haber entendido un carajo.
Esta antifonía tropical tiene en la deformación de los objetos, por el uso magistral del lenguaje, el mejor aliado de una estructura polifónica, espiral y para nada fiable. Nada fiable porque no hay manera de creer en la buena fe de los narradores. Las «malas palabras» que salpican ese carrusel de testimonios, hacen las veces de operadores esperpénticos. El lenguaje funciona como una mano pegajosa, que deja manchas sobre los recuerdos, evaluados por la violencia de estas palabras, que son la regla del hablar de este país sórdido que no existía antes de que abriéramos la boca. Este país que hacemos aparecer echando madres.
También debo confesar que hay muchas cosas que me molestan del libro. Me habría encantado que La Bruja se convirtiera en una suerte de anti-Pedro Páramo, pero las leyes del personaje se imponen a la autora. Era lo políticamente correcto, pero no lo literariamente correcto. La escritora decidió bien. Supongo que también inquieta que es un texto que nos escupe en la cara nuestras aversiones, a punta de excesos y con lujo de franqueza. Siendo un retrato fiel de lo que nos presenta, no debe reprocharse al realismo, sino a la realidad.
En esa realidad se enredan el sexo, los embrujos y el asco con el VIH, las drogas y el olor a sangre. En medio de las bolsas de palabras que echa a rodar Fernanda Melchor, aparecen de pronto agujeros de los que se asoman burbujas de carne sanguinolentas, paridas por diablos y brujas. Y de ese aquelarre salta un crimen que es como un mal sueño, mal contado a propósito a una autoridad mala en la que no se tiene confianza.
Temporada de huracanes es una novela a la altura de un país sembrado de espectros que existen por debajo de la furia evocativa de la palabra, que deja de designar las cosas dadas por las percepciones y se repliega a lo fantasmal, a la calidad de efecto provocado en el sujeto deseante que lo designa. Y claro, ese sujeto está ya desvaneciéndose con el mundo de evocaciones de su propio deseo tachado. Todo es resbaloso en esta novela, como el vapor que se fuga arañando el suelo después del huracán de la temporada.