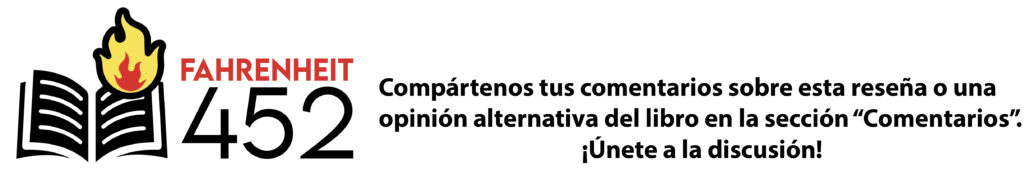Los Hermanos Karamazov de Dostoyevski / Silvano Cantú
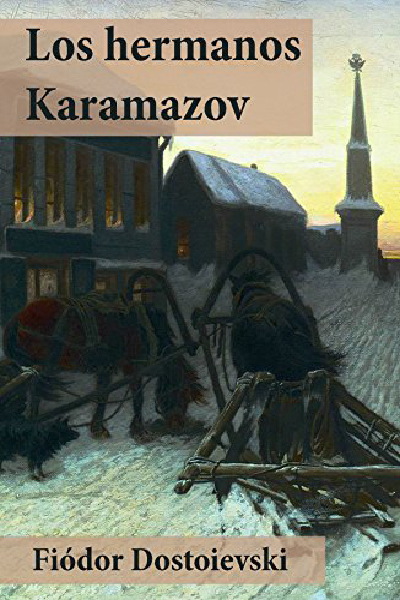
“Los Hermanos Karamazov es un libro a cuyo mensaje no puede sacarse la vuelta. Leerlo es tomar la píldora roja de Matrix.”
Freud la llamó “la más grande novela jamás escrita”; también la consideró un monumental despliegue edípico del autor. Faulkner opinó que la literatura americana jamás había creado algo semejante. Einstein reconocía haber aprendido de ella más que de los textos de cualquier pensador científico, acaso por la fascinante profecía matemática de Iván al torcer las paralelas proyectadas a un infinito no-euclidiano. Borges comparaba el descubrimiento de Dostoyevski con el descubrimiento del mar o del amor. Hoy, los brillantes abogados de la cancelación de la literatura rusa de todos los siglos (por la guerra de un ruso de este siglo), han recibido una oleada de reacciones indignadas que, casi invariablemente, invocan esta novela como evidencia de la estupidez de esa posición. Nunca habían tenido más razón los memes.
No cabe en pocas líneas explicar por qué Los hermanos Karamazov es un libro necesario en la cultura y en la vida. Propongo uno de los muchos motivos: si el arte condensa y expresa una personalidad ante el mundo, e incluso un mundo entero ante el Mundo, entonces Dostoyevski hizo arte como pocos en la historia.
El autor se desdobla en el padre obsceno que no puede contener su desparpajo, su exceso de personalidad. Dostoyevski es Dimitri, despilfarrador, deudor perenne, deseoso de asesinar a su padre. También es Iván, cuyo intelecto lo incapacita para creer en Dios, pero de cuya muerte es un huérfano. En Iván opera la forclusión lacaniana redonda: se suprime el Nombre del Padre sólo para volver como alucinación. Dostoyevski es Aliosha porque quiere ser buen cristiano, pese a su sórdida genética. “Somos sensuales”, le dice Iván a Aliosha, como si quisiera espantarlo. Acaso Aliosha comprenda que su santidad es también una forma de sensualidad, de desmesura. Con todo, nuestro autor sabe que su parte angelical es estéril y, de alguna forma, apesta como el cadáver putrefacto del santo Tstáretz Zózimo. Su sublimación histérica es pálida e incapaz de salvar a nadie. Su orfandad ebria de Dios también es patética.
Ese rosario de orfandades echan a andar el tren de esa historia inmortal: Dimitri buscará llenarla rivalizando con el padre por Grúshenka. Iván, regateando al padre despreciado y al Padre tachado, el derecho a estar por encima de toda moral. Aliosha, reemplazándolo por Dios, a quien sólo puede servir con gestos de piedad marginales.
Dostoyevski es, quizá sobre todo, Smerdiakov, el criado al parecer nacido de la violación del padre a una mujer que vivía en la calle; un hombre epiléptico como el escritor, que consuma su deseo reprimido de matar al padre.
En El sublime objeto de la ideología, Slavoj Zizek sugiere que en el famoso aforismo de Shuang Tzu (al despertar no sabía si era Shuang Tzu que había soñado que era una mariposa o una mariposa que soñaba que era Shuang Tzu), lo Real es atruible a la última alternativa, libre de los condicionamientos simbólicos del Yo y del juego significante. En términos de deseo, la mariposa es un signo más próximo a la pulsión que el sujeto Shuang Tzu, fantasma discursivo, producido. Del mismo modo, Smerdiakov funciona como la mariposa del deseo inconsciente de Dostoyevski.
El libro comparte uno de los motivos comunes a muchos de los grandes hitos culturales de la modernidad: la locura. Está en El Quijote y en Hamlet, en la desmesura y la melancolía de Fausto, en el pensamiento sobre el fetiche de Marx, en el azoro de Nietzsche y el psicoanálisis. El posmodernismo la ha vuelto leitmotiv del pensamiento contemporáneo.
La modernidad se ha debatido siempre sobre el lugar que ocupamos en el mundo, no por ser hijos de Dios, sino por ser animales con una psique singular y, por tanto, la locura es un sitio privilegiado para comprender la experiencia moderna. Pero incluso entre locuras hay diferencias. “¡Ellos tienen a Hamlet – dice Iván –, pero nosotros, hasta ahora, sólo tenemos a los Karamazov”. Sólo Aliosha se salvará de las consecuencias más funestas de la locura karamazoviana, pero no del vacío que deja el consuelo absurdo de unas virtudes inservibles para vivir en este mundo, como ocurre al Cristo de El gran inquisidor, o la disculpa al padre del niño Iliushka cuando ya está malherido de indignación.
La locura que habitamos es esta afanosa elaboración racional del conflicto irracional al que nos arrastra el deseo. Dostoyevski lo plantea desde el inicio de la obra, pero cuando sus personajes lo advierten, quedan paralizados como si les cayera un rayo de hielo. En la camisa de fuerza del mundo, ante las miradas de los otros, los personajes se dilatan en pensamientos cósmicos, filosóficos y éticos profundísimos, mientras se acomodan irremediablemente en la boca del lobo que los engullirá.
Los Hermanos Karamazov es un libro a cuyo mensaje no puede sacarse la vuelta. Leerlo es tomar la píldora roja de Matrix. Es un libro brutal. Una tragedia. La tragedia de la condena psicológica de la modernidad por un parricidio deseado pero postergado. Es el deseo de la muerte de otro, que termina matándonos de a poco. Y todos estamos hechos del cadáver de ese padre enloquecido, que se nos aparece como espantajo en las pesadillas de la civilización, como lo están Dostoyevski y quienes quieren cancelar la literatura rusa.